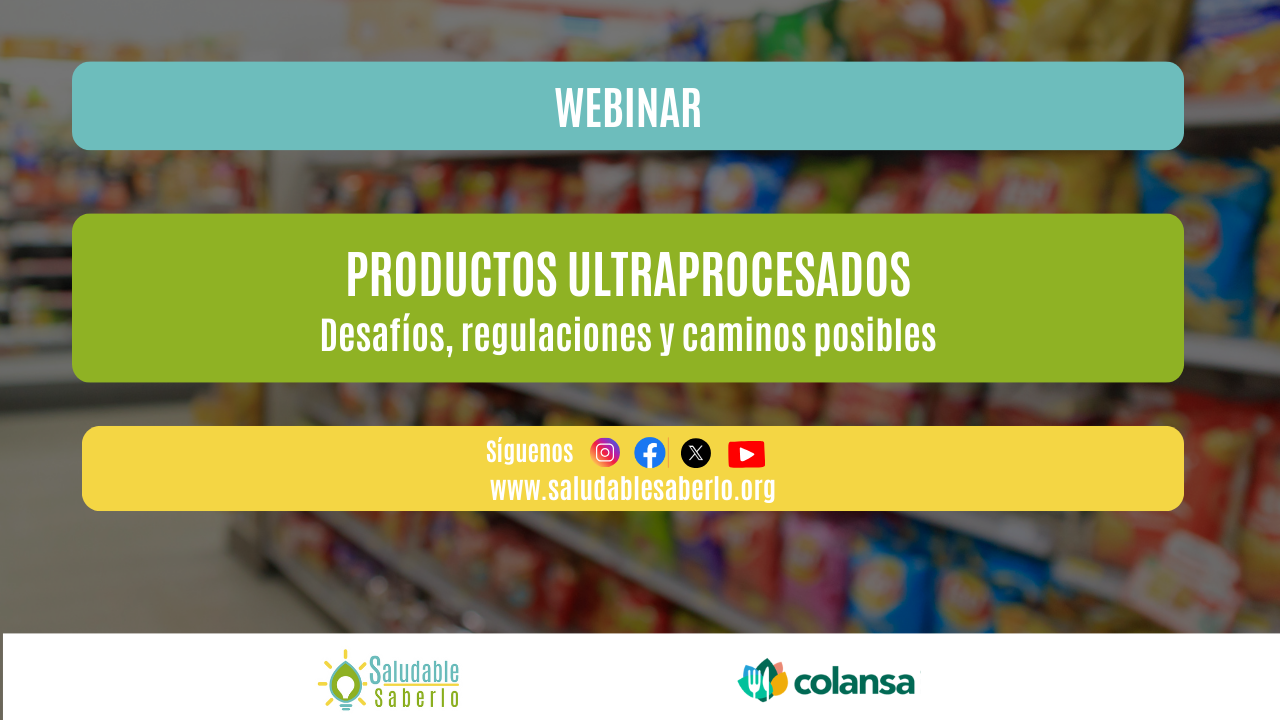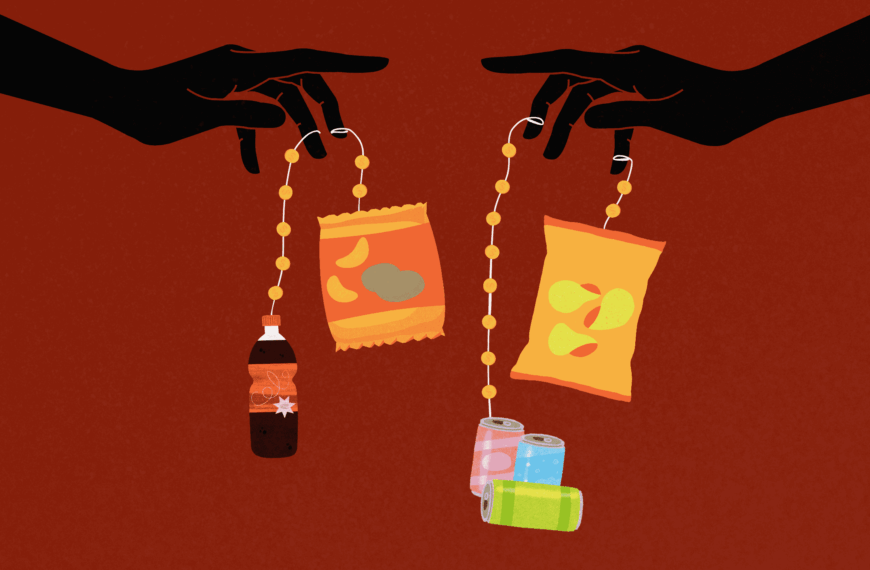Diferenciar qué son alimentos y qué son productos ultraprocesados. El vínculo directo entre las producciones industriales y las enfermedades. Y la necesidad de recuperar la diversidad en la producción de alimentos, en la cocina y en los platos. Son algunos de los ejes que abordaron especialistas en nutrición y políticas públicas de Perú, Brasil y México. Y dejaron una certeza: «Los productos ultraprocesados son nefastos para la salud».
Llamar a las cosas por su nombre
Ana Paula Bortoletto Martins, Doctora en Nutrición e integrante del Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud (Nupens) de la Universidad de São Paulo (Brasil), abrió el webinario con la propuesta de ser precisos al nombrar las cosas: «Me gusta llamarlos ‘productos ultraprocesados’ porque están lejos de ser alimentos. Son producciones industriales hechas con sustancias derivadas de alimentos, junto con aditivos que imitan variedades sensoriales. Pero no son alimentos».
Fueron las primeras palabras del webinario titulado «Productos ultraprocesados: desafíos, regulaciones y caminos posibles», donde también participó Enrique Jacoby (médico con Maestría en Salud Pública y ex viceministro de Salud en Perú) y que fue moderado por Karla Jiménez (nutricionista y comunicadora de México).
Bortoletto Martins remarcó que no hay que confundir las recetas culinarias tradicionales con los alimentos mínimamente procesados y los productos con gran cantidad de aditivos y generados por la industria. De estos últimos, ejemplificó con los snacks, las bebidas azucaradas y las barras energéticas. «Todos productos con un perfil nutricional muy negativo, con alto contenido de azúcares, sales, aditivos, aceite hidrogenado, emulsionantes, colorantes».
Y diferenció claramente: una cuestión son los ultraprocesados y otra muy distinta, «no se comparan», cuando se hace pan artesanal, con harina, sal, levadura y agua. Lo remarcó porque, por momentos, los lobistas de las industrias intentan confundir.
Jacoby complementó: «Llamarlos alimentos es una mala decisión porque los alimentos son buenos y no es el caso de los ultraprocesados. Una forma correcta es decirles ‘comestibles ultraprocesados'». Y recordó que se trata de un negocio billonario, «de miles de millones de dólares» y que tiene nombre propios, un puñado de empresas (menos de diez), y personificó como referencias a PepsiCo y Coca-Cola.
Motivos para oponerse y regular
Enrique Jacoby no tiene dudas de que hay que regular los productos ultraprocesados porque, entre otros motivos, su consumo es «absolutamente perjudicial para la salud, desde el cáncer intestinal y la diabetes hasta la obesidad», entre otras enfermedades. Precisó que existen más de 600 estudios, muchos de ellos realizados durante años, que demuestran los mismos problemas de salud en geografías tan diversas como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, y donde el origen son los ultraprocesados. «Hay una concluyente opinión de salud pública que estos productos no deberían consumirse, en ninguna cantidad, no tienen ningún beneficio para la población, producen adicción y más hambre. Los productos ultraprocesados son nefastos para la salud», afirmó.
Ana Paula Bortoletto Martins reformó la misma idea: «Son irrefutables los datos para la salud pública respecto a lo negativo de los ultraprocesados. Ya hay evidencia suficiente y ya sabemos que no son el camino».
Alertó que no alcanza con reducir las sales y grasas que contienen. «No hay ultraprocesados mejores o menos malos. Intentar formulaciones ‘buenas’ (como proponen las grandes empresas) no es una solución». Explicó que el camino son mayores regulaciones para disminuir la oferta y el consumo. Y, por contrapartida, mantener la cultura alimentaria de la región, con «alimentos de verdad».
Recuperar los alimentos
Un punto que suele pasar desapercibido cuando se habla de productos ultraprocesados es el impacto en el ambiente y los modelos agropecuarios. Bortoletto Martins enfocó allí: «Impacta negativamente en los sistemas alimentarios y el ambiente, genera inequidades y las familias agricultoras son las más afectadas con sistemas que requieren cada vez producir más y más». Y afirmó que esas cadenas agroindustriales no son sostenibles.
Jacoby precisó que los países ya no están produciendo la variedad de alimentos que tenían. Mencionó los casos de Brasil y Argentina, que destinan muy amplias porciones de territorios a cultivos de maíz y soja, que son ingredientes básicos de los ultraprocesados. «Esos cultivos han desplazado a otros agricultores, que producían alimentos para cocinar en casa. Los alimentos tradicionales que han estado en nuestras mesas han sido desplazados para ser convertidos en procesos industriales. Nos han llevado a un modelo de monocultivos y abandono de la diversidad», denunció.
Y vinculó lo que sucede en lo rural a cómo impacta en la urbanidad y los hogares. «Todo esto nos lleva a pensar qué estamos cocinando. Hace dos generaciones que no se cocina en algunos lugares. Solo se usa microondas, resulta que es más barato una hamburguesa y una Coca Cola que cocinarse. Se llega al extremo de comer en los vehículos o caminando», alertó en su crítica a la vida moderna y el vínculo con la mala alimentación y el impacto en la salud. Resaltó la necesidad de no perder los «alimentos de la madre naturaleza y su gran valor nutricional, la evolución de la especie humana se debe a ellos». Hizo un llamado a re-educar a la gente, volver a cocinar, volver a sembrar alimentos.
Políticas públicas
Hay una coincidencia en que el Estado debe fortalecer el derecho a una alimentación sana y nutritiva. «Está en la Constitución Nacional de nuestros países, pero no pueden quedar solo en la letra escrita», planteó Enrique Jacoby. Y propuso más regulación de etiquetado frontal, volver a comer saludable, fortalecer las producciones de agricultores familiares y que éstos no sean desplazados por la agroindustria.
Bortoletto Martins llamó a fortalecer las políticas para el acceso a alimentos saludables, prohibir los ultraprocesados en escuelas y en publicidades para las infancias, y remarcó la necesidad de aumentar la interacciones regional, donde citó como ejemplo a Colansa (Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud). También precisó la importancia de la agricultura urbana, la seguridad alimentaria y el identificar a distintos sectores para complementar las políticas públicas. Propuso la prohibición de que los gobiernos realicen compras públicas de ultraprocesados y, como en Colombia, llamó a aumentar los impuestos a esos productos y al mismo tiempo favorecer a los alimentos naturales.
Jacoby, que fue asesor regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y viceministro de Salud en Perú, aportó una mirada política de época con el avance de sectores de derecha: «Hay gobiernos que no tienen interés en atender temas populares, como trabajo, derechos salariales y agricultura familiar. Es claro que, no en todos los países, pero hay una degradación internacional, expresiones conservadoras hostiles a las reivindicaciones populares».
Aún con ese diagnóstico, llamó a redoblar esfuerzos para concretar guías alimentarias con la mirada desde el derechos a la salud y los derechos humanos.